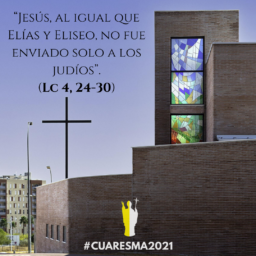Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido (Lc 15, 1-3. 11-32)
Esta es la más hermosa de todas las parábolas sobre la misericordia, y es una pequeña obra maestra de la literatura universal, porque en unos pocos versículos, Jesús condensa todo lo que tenemos que tener presente sobre el amor de Dios a pesar de nuestra condición pecadora.
Todos tenemos dentro a los dos hermanos: el pequeño cuando pecamos y el mayor también cuando pecamos pero no nos desvinculamos del Padre. Lo que pasa es que el hermano mayor quizá no sea el modelo ideal de hijo o hermano, pero no se marcha de la casa del padre. Eso no le hace perfecto —a la vista están algunos de sus defectos— pero al menos vive mejor que el pequeño: tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo.
 Los que vivimos intentando seguir a Cristo NO SOMOS MEJORES que los hermanos que se han ido de la casa del padre (esto lo ha recordado recientemente el Papa Francisco), pero sí vivimos mejor. Esta parábola, entre sus profundos y ricos contenidos, nos debe hacer ver que permanecer en la casa del padre no debería nunca ser entendido como una obligación ni una carga: es un privilegio y una fuente inagotable de alegría. Tengamos esto presente cada vez que nos pueda pesar acudir a un culto, trabajar para la Iglesia o ayudarla.
Los que vivimos intentando seguir a Cristo NO SOMOS MEJORES que los hermanos que se han ido de la casa del padre (esto lo ha recordado recientemente el Papa Francisco), pero sí vivimos mejor. Esta parábola, entre sus profundos y ricos contenidos, nos debe hacer ver que permanecer en la casa del padre no debería nunca ser entendido como una obligación ni una carga: es un privilegio y una fuente inagotable de alegría. Tengamos esto presente cada vez que nos pueda pesar acudir a un culto, trabajar para la Iglesia o ayudarla.
Y una segunda cosa que aprendemos del hermano mayor es que estamos llamados de manera muy especial y muy acuciante a acoger al hermano arrepentido, sin albergar en nuestro interior ni exteriorizar condenas ni cordones sanitarios ni líneas rojas ni vetos. A todos nos viene a la cabeza algún caso de personas de vida más que licenciosa, escandalosa, almas corrompidas por el mal que, sin embargo, han sido luego grandes santos. Si Dios les acoge en su misericordia, si Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿Quiénes somos nosotros para discriminar, para tomar negativamente su vuelta a casa? Justamente hay que hacer todo contrario: ¡hay que montar una fiesta!
Porque para cuando damos el portazo, ahí está siempre el Padre esperando, asomado en la azotea. Y siempre nos recibirá con ternura y misericordia, no nos reprocha nuestros pecados, no los recuerda. Me atrevo a pensar que el hijo menor aguantó la vida de miseria en tierras lejanas, cuando se le acabó el dinero, porque sabía en el fondo de su corazón que podía volver y contar con la acogida de su padre. Lo que quizá no esperaba era el calor e inmenso cariño que recibió de él, ese borrón y cuenta nueva y la increíble y magnífica fiesta improvisada.
Pero para volver a la casa del Padre, hay que ponerse en camino, hay que pedir perdón con humildad, virtud que no abunda en nuestro mundo de hoy. La libertad con que hemos sido creados hace necesaria nuestra conversión para que Dios nos perdone y nos salve. Él está siempre dispuesto a perdonar al que se arrepienta, pero no nos puede perdonar en contra de nuestra voluntad, iría contra sus propios actos porque nos creó libres. Así que el pecador debe dar, de alguna forma, ese primer paso, basta con ponerse en camino, el Padre hace el resto.
Siempre me pregunto cómo sigue la historia: si el hermano mayor entró o no en la fiesta, a regañadientes o de buena gana, después de haber oído las razones del padre. Si pudo superar su reacción primera y disfrutar de la fiesta y alegrarse sinceramente de la vuelta de su hermano o no. Si luego le echó en cara al pequeño su falta, si se la apuntó en el “debe”…
En la justicia humana, el hermano pequeño, que se había pulido en juergas la mitad de la hacienda de su padre sin tener siquiera derecho a heredarla todavía, no debía tener contento a nadie en la casa. Aquí hay otra enseñanza que aprender de esta parábola: la absolución elimina el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causa, no es una varita mágica ni un limpiador multiusos.
El pecador, porque lo pide la justicia humana y porque tiene que recomponerse él por dentro y recomponer todo lo que el pecado haya podido dañar; tiene que ponerse manos a la obra y expiar su falta en sí mismo y respecto a los demás. Y esto se consigue con la penitencia, que ha de ser cumplida no como un mero trámite más, sino como un acto debido e íntimamente justo, incluya o no algún tipo de resarcimiento al hermano dolido por nuestra causa.
Es decir, respecto a nuestro entorno, el mismo arrepentimiento nos debe llevar de forma natural y lógica a procurar remediar el mal causado; si no es así, puede que se trate de un arrepentimiento imperfecto o incompleto. Habiendo pedido el perdón de Dios, pedir perdón a los hermanos dolidos por nuestros pecados y resarcirles del daño recibido por nuestra conducta debería ser el siguiente paso sin solución de continuidad… , y sin embargo es a veces mucho más difícil. Podemos imaginar sin esfuerzo el malestar de ese hermano pequeño delante de la mirada acusadora del mayor, incluso en medio de la fiesta.
Así que aprendamos una última cosa de esta parábola divina: si alguna vez somos los agraviados, no nos pongamos difíciles, no dejemos de entrar en la fiesta y no guardemos rencor si el hermano nos pide perdón. Recordemos la última frase del Padre de esta historia, convenía festejarlo y alegrarse por ello.